
“Esa noche estaban Szyszlo, Blanca Varela y Chabuca Granda, guapísima, muy hermosa. Sería el año ’61. Entonces yo me acerqué intempestivamente a ella y le dije: ‘señora, yo me llamo César Calvo’. Me miró desconcertada. ‘Quiero que me disculpe una cosa, yo soy mitómano de profesión’. Entonces me miró con terror. ‘Yo ando diciendo que la canción ‘Puente de los suspiros’, que usted acaba de dar a conocer, me la dedicó a mí, que yo soy el poeta que la espera en el puente'. Yo en esa época vivía en el Puente de los Suspiros, en la bajada, en el 363. Chabuca estaba asustada. ‘Yo quiero pedirle un favor, no me desmienta cuando le pregunten’. Y ahí empezó una amistad”.
Probablemente esta anécdota, que repetía sin variables, sea una certera aproximación al hombre seductor, ingenioso y divertido que había nacido un 26 de julio de 1940 en La Habana, Praga, Río de Janeiro, Iquitos, Florencia, París o Cusco. Todo dependía del ánimo con el que se había levantado esa mañana. Porque Calvo parecía vivir en un eterno estado de gracia. La mirada fija, la inteligencia fulgurante. Y una audacia verbal que lo multiplicaba: al mismo tiempo era poeta, novelista, corrector, luminotécnico, coreógrafo, declamador, letrista, músico y cantante. Alguien capaz de enmascarar una pena recóndita con la risa más estruendosa.
“Prefiero ser tu amiga toda la vida que ser el amor de tu vida sólo por un día”, replicó Chabuca, perfectamente advertida por los antecedentes de aquel fauno salvaje de mirada torva y cabellos ensortijados acostumbrado a vivir con una gacela palpitando entre sus fauces. Pero salir de caza era tan solo una de las facetas de tan poliédrico ser. Un hombre dichoso y desvalido al mismo tiempo. Tan efusivo como aplastado por el dolor. Alguien que tal vez solo buscaba tatuar poemas inolvidables sobre el cuerpo de mujeres olvidadas. Alguien que entraba a los bares solo para cauterizar sus heridas con licor.
-De techo en techo-
“César nació en Lima, nuestra mamá no conoció Iquitos”, dice Guillermo Calvo Soriano (75), hermano menor del bardo. “Por cariño al padre y por admiración a la selva, César se nacionalizó de Iquitos. Pero nació en el tercer piso de la casa del Jr. Carabaya 413, interior 1, centro de Lima. Su cumpleaños era celebrado tres veces: el 24, 25 y 26 de julio. Mi madre decía que nació el 24 en la noche, pero fue más bien ya en la madrugada del 25. Mi padre demoró en inscribirlo y para no pagar la multa lo puso en el 26”, añade, despejando de una buena vez las interrogantes que atormentaban a sus biógrafos. Ambos estudiaron en la Escuela Fiscal N° 414 Pedro Tomás Drinot del jirón Moquegua.
También dice que destacó en el colegio Hipólito Unanue como puntero derecho de dribling endiablado. Hincha de Alianza Lima, patinador en la Plaza de Armas y dueño de una puntería infalible en los carnavales: apuntaba sólo a las niñas más bonitas. Las dibujaba al carbón, cantaba tangos de Gardel y desde los 4 años recitaba de memoria “Los heraldos negros”. “Había como veintitantas familias para un solo baño, una sola tina. Y mis vecinos eran mayormente hijos de zapateros remendones, canillitas y putas. Todos ellos eran chaireros, tenían sus talleres allá en el barrio, pero vivían en la pedrera o en barrios así de malevos”, le dijo César a Nicolás Yerovi. Guillermo lo recuerda también saltando de techo en techo para encontrarse con las ninfas.
¿Y cómo llegó a la poesía? “Mis primeros versos no eran míos. Los escribí a los doce años y eran plagios de José María Eguren. Poco después de descubrir a Eguren y a Vallejo eché por la borda una magnífica carrera de plagiario por culpa de mi abuelo Víctor Fuentes Soriano. Fue la tarde en que descubrí su cabeza blanca sobre la almohada consagrada a sus siestas de verano. Me dio una pena horrenda verlo canoso, abandonado al sueño, indefenso ante el tiempo. Y me fui a esconder en la azotea conteniendo las lágrimas. Allí, avergonzado y solo, contemplando un paisaje de techos ruinosos, escribí a mi abuelo una larga carta en verso pidiéndole que no envejezca. Desde aquella tarde vengo haciendo todo lo imposible para no ser poeta”, declaró en 1974.
-Puñal de seda-
Pero lo sería. Y de primer orden. Llegó en ese instante clave cuando la dicotomía entre poesía pura y social se disuelve y nuestra lírica se abre hacia las novedosas formas de la poesía inglesa contemporánea. Noches de ojos azules, cabellos bañados en ginebra, geranios que otoñan la tristeza. La poesía de Calvo parte de la lírica de J.G. Rose y la impregna de ausencias, soledades y naufragios. Inventa un idioma pálido, lo declama con angustia: “Desde el viento te escribo. / Y es cual si navegaran mis palabras / en los frascos de nácar que los sobrevivientes / encargan al vaivén de las sirenas”. Riqueza de imágenes, cadencia sostenida y lujoso acabado en el verbo de un romántico esencial que tiembla en cada encrucijada. Y nunca desborda la versificación clásica castellana.
Añádase el compromiso revolucionario, un contagio de Heraud —con quien compartirá el Premio Poeta Joven del Perú (1960)— y ese ‘relámpago perpetuo’ del que hablaba su amigo Scorza. En semejante combustible ardieron sus once poemarios, un cancionero, un disco musical, tres libros de investigación periodística y ese compuesto de crónica, poesía, novela histórica, tratado etnográfico, exploración sicológica y desplazamiento espiritual a través de las sagradas lianas del ayahuasca: “Las tres mitades de Ino Moxo y otros brujos de la Amazonia” (1981). Por eso su nombre está –junto con los de Hernández, Cisneros, Lauer e Hinostroza— en la primera línea de nuestra escudería poética de los sesenta.
Con el agregado de haber sido periodista, ecologista, guionista de Tv, maestro de ceremonias, narrador en off y rapsoda oficial del mayor de nuestros poetas a petición expresa de Georgette Vallejo. Como músico cultivó landó, danzón, huayno, yaraví, panalivio, copla, trova y marinera. Coreógrafo, diseñador y vestuarista de Perú Negro, hacia el final de su vida coincidimos fugazmente en la Clínica Clarós de Barcelona. Tenía 60 años y una sordera que persistía en aislarlo del mundo. Y aunque ya no escuchaba casi nada, era el mismo adolescente en júbilo perpetuo. Exultante, alegre y generoso. Y así se fue, sobrellevando su enfermedad como si fuera un puñal de seda.

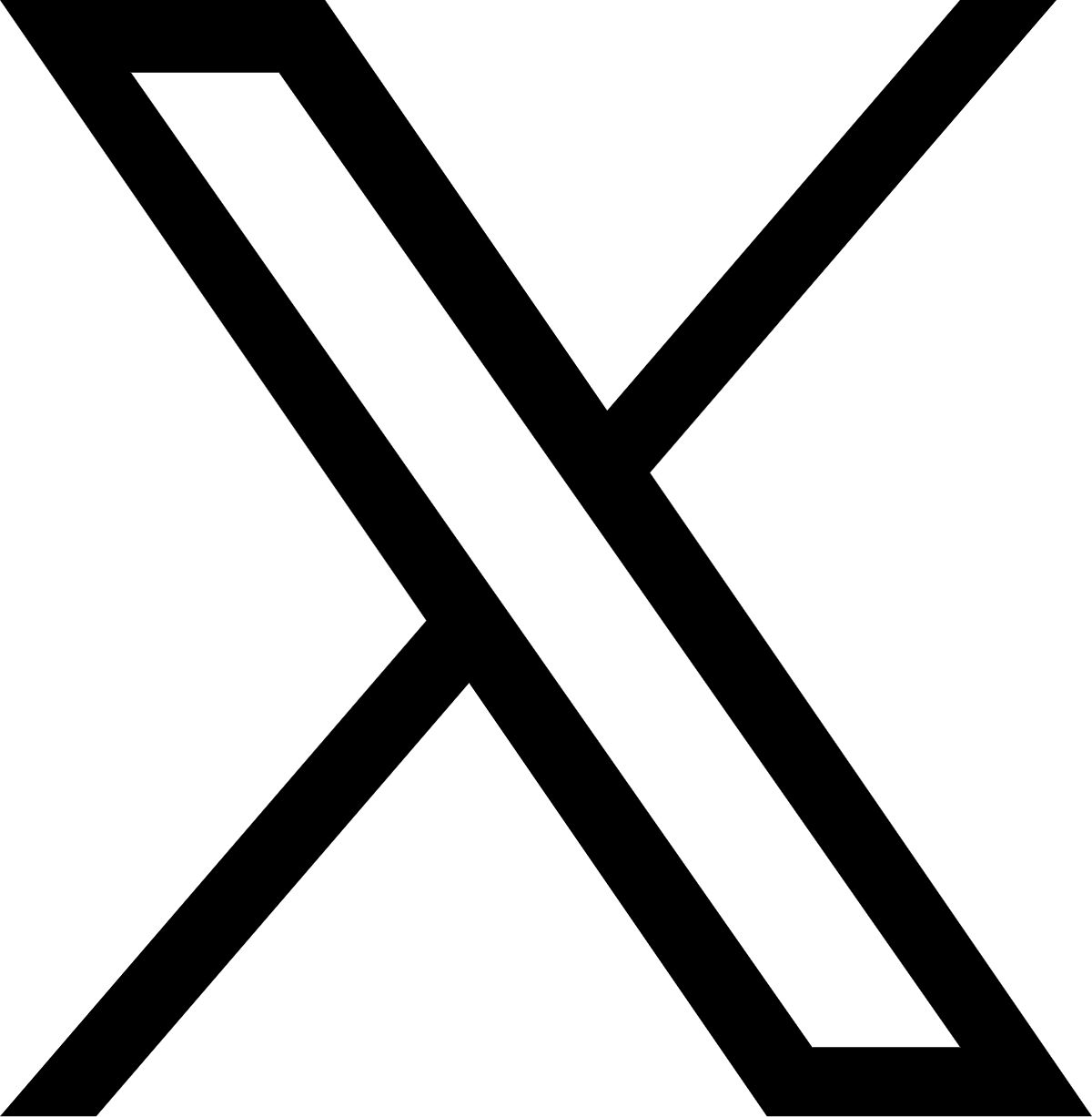


:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/G3C3NKOOYBAZVBN6USEJ5YN5X4.jpg)








