
Es algo inédito en nuestro mapa literario: “El dolor de la sangre”, ópera prima de la actriz y narradora Kathy Serrano, construye con palabras un puente entre el Perú y Venezuela, las dos tierras de la escritora. Martha, protagonista de la historia, es una fotógrafa venezolana radicada en Lima que viaja a su país por un sospechoso encargo profesional, y que casi por accidente se verá obligada a enfrentarse con sus fantasmas y volver a la casa familiar de la que juró no regresar jamás. Una novela en la que, a manera de un juego de espejos, se nos revela cómo nosotros vemos a los venezolanos, y cómo ellos nos miran a nosotros. Cómo percibe el mundo el que se ve obligado a abandonar su país y el que siente obligado a quedarse.
“Yo no me esperaba que Venezuela se me viniera encima”, confiesa la autora, quien salió del país llanero en 1988, entonces sin Hugo Chávez y en tiempos de bonanza. Luego de vivir en San Petersburgo, en Miami y finalmente afincarse en Lima, la relación de Serrano con su país siempre estuvo marcada por la distancia. “Para ser honesta, yo no tenía amigos ni amigas venezolanos. Y, de repente, sentí que todo mi país se me vino encima, con su acento, sus colores, sus arepas, su harina P.A.N. Se me despertaron muchas cosas, recuperé recuerdos bellos y de los otros”, explica.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/37ADZZBSHVBGNLOAFFQGF4SC2A.jpg)
Así, en “El dolor de la sangre”, la autora se siente libre para hablar de su propia migración, impulsada por la violencia familiar vivida de pequeña. Y cómo, llegado el momento, decide “retornar a la semilla”, la casa de la que huyó muchos años antes, con el propósito de perdonar y curarse. “En mi caso, hablar de la obsesión por el retorno se mezcló con mi forma de ver la migración: tanto de mi abuela y mi madre que llegaron caminando de Colombia a Venezuela, como la del país actual, esa Venezuela tan extraña y dividida”, afirma.
La novela de Serrano nos revela además la incapacidad de gran parte de peruanos para ponernos en el lugar del inmigrante. “Siempre hay miedo a lo que no se conoce. Miedo a que te quiten desde el trabajo hasta la pareja, y eso nos hace poco empáticos y agresivos. Nunca nos han educado para ponernos en los zapatos del otro. Yo soy de aquí, pero durante mucho tiempo me dijeron que no me vistiera con colores fuertes, que no hablara tan alto, que no sonriera tanto. Criticaron permanentemente mi venezolanidad, y por ello me tragué mi acento, para no caer “antipática”. Al venezolano se le educa para ser frontal, algo que aquí no gusta”, añade.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/LM7MWXLGQZFPFETAYJPVLK4MCQ.jpg)
Una línea central del libro tiene que ver con la decisión de Martha, la protagonista, casi por accidente a enfrentarse con sus fantasmas, a volver a la casa familiar de la que juró no regresar jamás. ¿Cuán importante crees que resulta volver a “la escena del crimen” para encontrar la capacidad de perdonar?
Es vital. Sinceramente, creo no hay verdadero perdón que no tenga que ver con ese regreso. Cuando has vivido la violencia en tu ser, en tu infancia, cuando tú lo has visto y has escuchado los gritos, o has visto un cuchillo o gasolina en el piso, y has tenido que salir corriendo porque el monstruo está junto a ti, hay varias salidas. Un psicoanalista te diría que tienes dos caminos: o te vuelves peor que el agresor, o logras sanar y te perdonas a ti mismo para limpiarte y poder vivir lo que te quede de vida de la mejor manera posible. Desde mi experiencia, no es posible quitarse algo de encima si no lo confrontas. No es fácil que tú logres separar el amor que le puedes tener al violento en tu familia, no lo logras de un día para otro. Volver a esa escena del crimen hace que puedas liberarte. Ya no veas las cosas con los ojos de odio de alguien de 14 años, sino con una mirada más compasiva y empática.
¿Lo dices por tu propia experiencia? ¿Tuviste que volver a tu casa para enfrentar un caso de violencia familiar?
Yo tengo un hermano violento. Intentó matarme cuando yo tenía trece años, con un cuchillo. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años, y mi mamá, una mujer que tuvo seis hijos, se encargó de sacarnos adelante. Pero también fue víctima del patriarcado. Y yo siempre me preguntaba por qué no tenía un padre como los demás. Por eso que ni bien terminé colegio de inmediato me fui a Caracas a estudiar actuación. Yo quería irme lo más lejos posible. Quería aprender. Salí del país y no regresé tenía pánico de volver. Pasó el tiempo, y en 2012, con Claudia Sacha habíamos estado trabajando una obra de teatro. Escribió una obra que se llamaba “De carne y sangre” y yo la iba a dirigir. Un domingo, al enviármela, ella me la envía. Al terminar de leerla, me vestí, salí a un Centro Comercial, y compré un pasaje a Venezuela. Le mande un mensaje a mi hermano menor, y le anuncié mi regreso. Le pedí que él y mi hermana Omaira, a quienes les dedico la novela, me acompañen a San Cristóbal, que ellos fueran mis guardianes. Fue un viaje muy bonito. Es el viaje en el que decidí meterme en la boca del lobo. Y confronté a mi hermano. Y me siento en paz.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/G5QVSZN5LFFBVB4BOGKBDCOW3Y.jpg)
Está también la sensación de no pertenencia del migrante que regresa y tampoco se le reconoce en casa. No terminas siendo ni de aquí ni de allá.
Migré a los 16 años. Yo soy de Táchira, los “gochos”, los andinos de los que se hacen chistes. San Cristóbal es la ciudad de la cordialidad, un lugar hermoso. Dicen que las mujeres tenemos un carácter infernal. Y cuando migré a Caracas era la “gocha”. Era muy inocente y me estrellé con ese monstruo que era la capital. Nunca me vieron como caraqueña. Luego me voy a Rusia, y por más que a mí me trataron bien, eres la latinoamericana. Todo el tiempo supe que nunca sería de allí. Luego me quedo en Lima de casualidad, y me apasiona el mar. Pero pronto te vas dando cuenta a lo largo de los años que no eres de acá, y que te lo van a recordar por más que te quieran. Ya me acostumbré. Por más que el DNI diga que soy peruana, para mucha gente no lo soy.
Actualmente dictas diferentes talleres literarios y gran parte de tus alumnos son migrantes venezolanos que quieren ser escritores. ¿Cómo ves esas futuras vocaciones?
Los laboratorios son mi lugar feliz. Yo quería hacer un taller muy honesto, con cosas que tienen que ver con el teatro, con cortometrajes y mis locuras. A lo largo de este tiempo, el laboratorio se ha convertido en un espacio donde llega gente a la que, como en un gimnasio, les animo a que utilicen la maquinaria. Poco a poco, he encontrado esa puerta abierta. Es un espacio de serena felicidad. A mí me encanta el éxito ajeno, y a ver que puedo colaborar para que cada uno de ellos escriba me hace feliz. Es como abrir un puente entre Perú y Venezuela.
¿Puedes decir que pronto tendremos noticias de más autores venezolanos publicando en nuestro país?
Yo creo que sí. Tienen mucho que contar. Yo no me fui de Venezuela por necesidad, yo me fui de un país rico. Renuncié a un trabajo protagónico en una telenovela. Y yo miro a los talleristas y leo sus historias, tan duras todas. Ayudarán mucho a los peruanos para entender ese dolor. Trasladarse es muy duro.

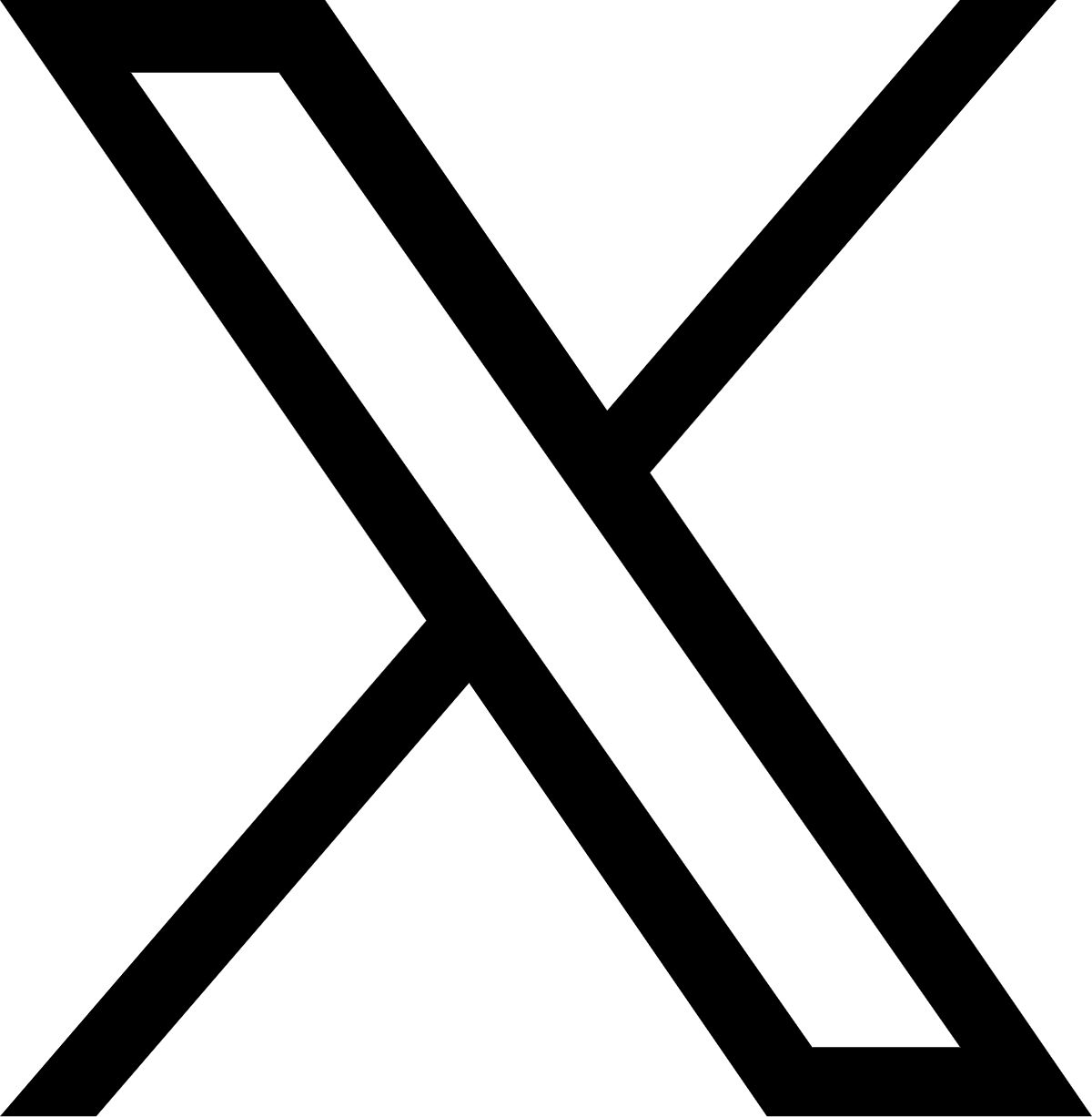


:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/GAEGDD5JRRHXJJUDGYVVI3QOOI.png)









