
Colombia. ¿Cómo explicarle a un centenial o a un milenial tan llamativa decisión? ¿Cómo decirle que cuando las masas se reúnen en la calle a expresarse una de las primeras decisiones es la prohibir la venta y consumo de alcohol?
“A partir de la fecha y hasta que la situación se normalice habrá ley seca. No estará permitida la venta y/o consumo de bebidas embriagantes en establecimientos públicos”, dice la orden del alcalde.
►Colombia EN VIVO: Vándalos saquean un supermercado en Bogotá
►Video muestra brutal golpiza de policías a una mujer durante día de protestas en Colombia
►Paro nacional en Colombia: 3 factores inéditos que hicieron del 21 de noviembre un día histórico
¿Por qué? ¿Acaso los miles de colombianos que marcharon ayer en Pasto, Barranquilla, Villavicencio y Medellín, por citar algunos ejemplos, iban borrachos? ¿Las miles de personas, algunas en pijama, que golpeaban una olleta, una cacerola, una tapa de aluminio con el molinillo iban ebrias?
Incluso, los otros: ¿los bárbaros que destruyeron las estaciones de TransMilenio o los que intentaron meterse a la malas a la sede de la Alcaldía, arrancando las polisombras y prendiéndole fuego, llevaban botellas de vino?
El historiador Fabio Zambrano, docente de la Universidad Nacional, recuerda que en el imaginario de los mandatarios en el país está intacto el mito de que “el pueblo borracho destruyó a Bogotá el 9 de abril de 1948, la quemó y desde entonces, en ocasiones la aplican”.
En efecto, tras los tres disparos que ese día retumbaron en el momento en que el reloj de la torre de la iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, marcaba la 1:05 de la tarde, y el líder Jorge Eliécer Gaitán Ayala se derrumbó de espaldas sobre la acera occidental de la carrera 7.ª frente al número 14-35 del edificio Agustín Nieto, la ciudad fue epicentro de una violencia que se conoció como el Bogotazo.
Ese día, viernes 9 de abril de 1948, los colombianos se despertaron con los periódicos que informaban sobre la 9.ª Conferencia Internacional de Estados Americanos, que se celebraba en Bogotá.
El hijo del librero Eliécer Gaitán Otálora y de la profesora Manuela Ayala Beltrán, y del que varios barrios se peleaban su nacimiento —Las Cruces, Egipto, Girardot—, donde lo conocían como Tribuno del pueblo por las denuncias de la masacre de las bananeras, era la esperanza de los más humildes.
Según relato del historiador Aníbal Noguera Mendoza, aquella mañana fue fría y de cielo encapotado. En el Capitolio ondeaban las banderas de los países participantes en la cumbre, mientras en la plaza de Bolívar se escuchaba el sonido de los tranvías con su carga de empleados y estudiantes que iban y venían por la Calle Real.
Para la época, este era considerado uno de los sistemas de transporte masivo más modernos del continente, y el encuentro multilateral le daba un aire cosmopolita a la ciudad a pesar de que apenas rondaba los 600.000 habitantes.
En la conmoción alrededor de ese cuerpo que se desangraba, se oía desde todas partes la sentencia angustiosa: “Mataron a Gaitán”. Empezó a aparecer gente que lloraba alrededor del charco de sangre, en el que mojaban pañuelos, hundían las manos y se persignaban con rabia y dolor. “Yo no soy un hombre, soy un pueblo”, solía declarar con frecuencia el caudillo.
En medio de la calle, con un revólver 32 corto marca Lechuza en la mano derecha, que en el mercado negro se compró en 75 pesos, el autor del ataque, Juan Roa Sierra, y que días después Alejandro Vallejo, en un artículo en ‘Jornada’ —órgano del movimiento gaitanista—, describió cómo un hombre “lleno de odio” y de “rostro pálido, anguloso, algo demacrado” fue linchado por la multitud.
A las 2:30 p. m., camiones llenos de hombres con machetes empezaron a llegar al centro. En el ambiente se respiraba rabia, indignación. Entre la gritería se escuchó la consigna de “vengar la muerte del Jefe”, pero nadie sabía bien contra quién ni contra qué. Muchos vieron en las edificaciones estatales el símbolo de la agresión. El derribo, ladrillo a ladrillo, de varias de ellas fue implacable. El cuerpo de Roa Sierra, cubierto apenas con un jirón de sus calzoncillos, fue arrastrado y arrojado a las puertas de la casa presidencial.
Los 80 soldados del Batallón Guardia Presidencial, bajo el mando del teniente Silvio Carvajal, rodearon la residencia del jefe de Estado. La gente lanzaba insultos, pero nadie se atrevía a atacar a los militares. La turba avanzó, y el oficial dio la orden de disparar. En las primeras ráfagas cayeron, entre heridos y muertos, 20 personas.
Tras haberse replegado, un grupo de hombres con sombrero, ruana y traje se dirigieron a Palacio. Ya no solo iban con garlanchas y varillas –que habían vaciado de las ferreterías–, sino que empuñaban fusiles. Los habían tomado de la Quinta División de la Policía, situada en la carrera 4.ª con calle 24, en la parte alta de la ciudad. Sus oficiales se amotinaron y se sumaron a la sublevación.
Pocos recuerdan a qué hora se oscureció el cielo. La ciudad fue bañada con un fuerte aguacero. “Era como el diluvio universal”, contaron los testigos a los reporteros de la época. Se escuchaban los truenos, el sonido de los vidrios que caían, los disparos, mientras la sangre de centenares de muertos empezaba a correr hacia las alcantarillas.
Algunas voces clamaban para tomarse el poder. Otras, en cambio, querían hacerse con cualquier objeto que hallaran en las vitrinas. Así, mientras unos peleaban, otros subían sobre sus espaldas pianos, refrigeradores, lámparas de bacará, bicicletas, sofás, mesas de mármol, cuadros, alfombras.
En la edición de EL TIEMPO que informó sobre lo ocurrido se dio este parte: “Bogotá está en llamas. Calculamos que se vieron afectadas unas 52 manzanas del centro de la ciudad, 30 de las cuales sufrieron daños considerables”. Además, lacónicamente, este diario tituló: ‘Es incierto el futuro del tranvía’.
En efecto. Mientras las voces más sólidas de la izquierda –Gerardo Molina, Diego Montaña Cuéllar– intentaban formar una junta revolucionaria que tomara el poder, las masas asaltaban los expendios de licores. Los cronistas estiman que nunca antes en una sola jornada en la ciudad se bebió tanta chicha, cerveza y trago importado.
Paradójicamente, esto sirvió –concluirían los historiadores– para sofocar la revuelta. El Gobierno aprovechó que muchos cayeron de la borrachera. Otros, en cambio, con el tiempo se alzaron en armas y se fueron para las selvas y montañas a fundar las guerrillas liberales, que después serían el germen de las Farc.
Los hechos del 9 de abril fueron el prólogo a la época de la Violencia, en la que se estima murieron 300.000 colombianos. La policía chulavita –aupada por el Partido Conservador– imponía el terror en pueblos y ciudades. Esta situación de vez en cuando era interrumpida por el grito de borrachitos que se armaban de valor y salían a la calle a gritar: “¡Viva el gran Partido Liberal!”.
Para evitar este desahogo, las autoridades de la época entonces recurrían a tomar tan llamativa decisión: “Se decreta la ley seca”.
Esta norma es curiosamente la primera que se dicta en días de elecciones. Durante la administración Santos, a través de sus cuentas en Twitter e Instagram, hizo una consulta popular e informal. “La ley seca se aprobó en otras épocas. Creo que los colombianos somos ahora lo suficientemente responsables para tener unas elecciones tranquilas sin esta restricción, que afecta mucho el comercio. ¿Estaría de acuerdo con eliminar la ley seca?”.
La petición no trascendió y sigue vigente. No solo para elecciones, sino como medida para enfrentar situaciones de orden público.

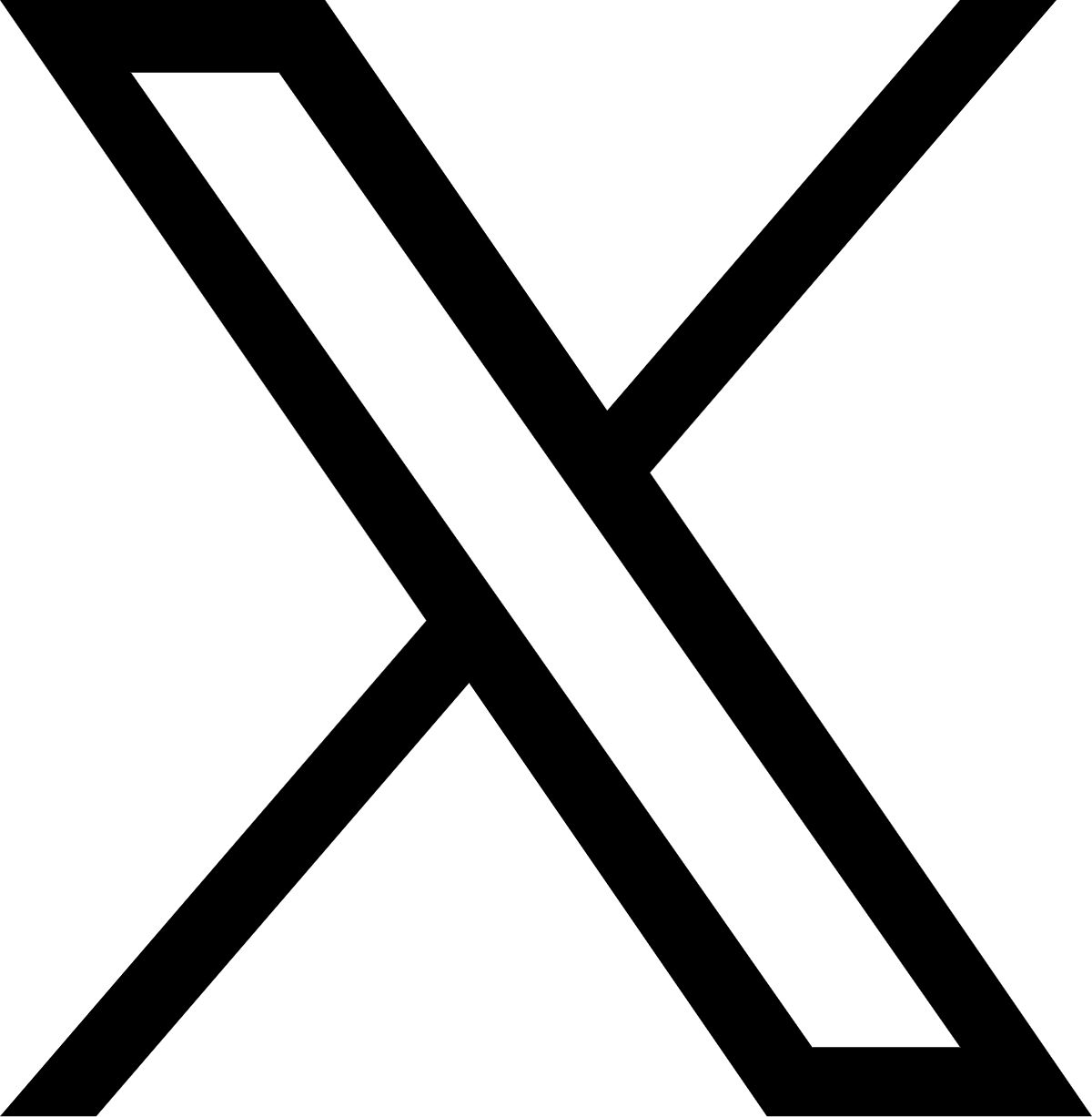


:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/DQJSQJ6RIVAXDLECN7LBLTXSKQ.jpg)









