
Los gobiernos y estados democráticos padecen de un grave defecto estructural: el de promover y solventar autonomías sin autoridad a cargo de servicios públicos sumamente sensibles.
Para colmo, este tipo de autonomías traen consigo generalmente la negación de sí mismas en el mismo momento de su creación.
Los gobiernos y estados suelen ponderarlas en la creencia de que con ellas descentralizan poder y aumentan eficiencia, pero al condenarlas a limitaciones drásticas en sus competencias acaban fomentando sus fracasos estrepitosos.
Estas autonomías, en su mayoría tóxicas, han vuelto peligrosamente inútiles, desde el Estado, servicios de tanto valor como la salud, la educación, la seguridad, el transporte y la defensa del medio ambiente.
La pregunta que se cae de madura es por qué estos servicios estrechamente vinculados al bienestar humano tienen que pasar por una muy fuerte sujeción a voluntades políticas ministeriales, presidenciales y parlamentarias.
La respuesta encierra una gran verdad: hay siempre en el poder más ganas de hacer política que de servir al bien común.
¿Por qué un hospital distrital, provincial o regional tiene que vivir permanentemente pendiente de un decreto de Gobierno o de una resolución ministerial para manejar asuntos propiamente de dirección médica profesional?
Sencillamente porque el poder político quiere meterse en todo. Y el desbalance de poderes y controles se lo permite con mucha facilidad.
¿Por qué servicios tan delicados como la educación primaria, secundaria y universitaria deben ver sus autonomías frecuentemente libradas a vaivenes políticos e ideológicos, autoritarios y coercitivos?
¿Quién tiene a su cargo la seguridad ciudadana: los municipios, la policía nacional, los serenazgos, las Fuerzas Armadas?
No hay autonomía a la vista que saque la cara por esto.
Los gobiernos y estados buscan hacer sentir su presencia en todo, hasta en la apertura de un nuevo surtidor de agua potable o en la entrega de una computadora a una escuela pública que carece de energía eléctrica e Internet.
Bien por los presidentes, ministros y parlamentarios preocupados por establecer políticas de Estado y horizontes estratégicos en salud, educación, seguridad, transporte y ambiente. Mal por los otros empeñados en agravar la suerte de organismos autónomos estériles, en lugar de pretender cambiarla.
La pandemia del COVID-19 nos ha aproximado más que nunca no solo al desastre de gobiernos y estados sin estrategias para enfrentarla, sino también al colapso de las falsas autonomías en la primera línea de combate.
En tales circunstancias no hay modo de pedir peras al olmo, es decir, milagros.
Los organismos a cargo de los servicios indispensables de la sociedad tienen que gozar de autonomías respetadas y competentes como las confiadas a entidades fiscales, judiciales, monetarias, tributarias, de control y regulación. Sin embargo, las instituciones sanitarias, educativas, policiales, ambientales y de transporte son todavía un ejemplo generalizado de autonomías precarias y perniciosas, con los resultados cíclicos de espanto que ya conocemos.
Es preciso sacar las autonomías de los servicios públicos de su estado de modorra para someterlas a reingenierías de organización y calidad totales. En el caso de la salud pública, debería perseguirse el objetivo de que la atención hospitalaria no tenga en promedio que ser de menor calidad que la de las clínicas privadas.
A un buen ministro de Salud le va a faltar siempre tiempo para ocuparse de los estudios, planes y acciones de la política sectorial nacional y de aquellos otros estratégicos inevitables. No tiene que perderlo en la intromisión política sobre niveles propiamente administrativos, profesionales y técnicos que requieren de otras competencias.
Los servicios públicos sensibles necesitan, pues, ser cada vez más eficientemente autónomos en su dirección, organización y ejecución, con supervisiones y controles sin duda necesarios, pero nunca politizados ni ideologizados.
Veo que las mayores autonomías tóxicas son las que tienen sobre sí el peso de ministerios altamente burocratizados y la injerencia política acentuadamente populista de quienes parecen disfrutar teniéndolas bajo su control.
¡Quien quiera acabar de verdad con las autonomías tóxicas que levante la mano!

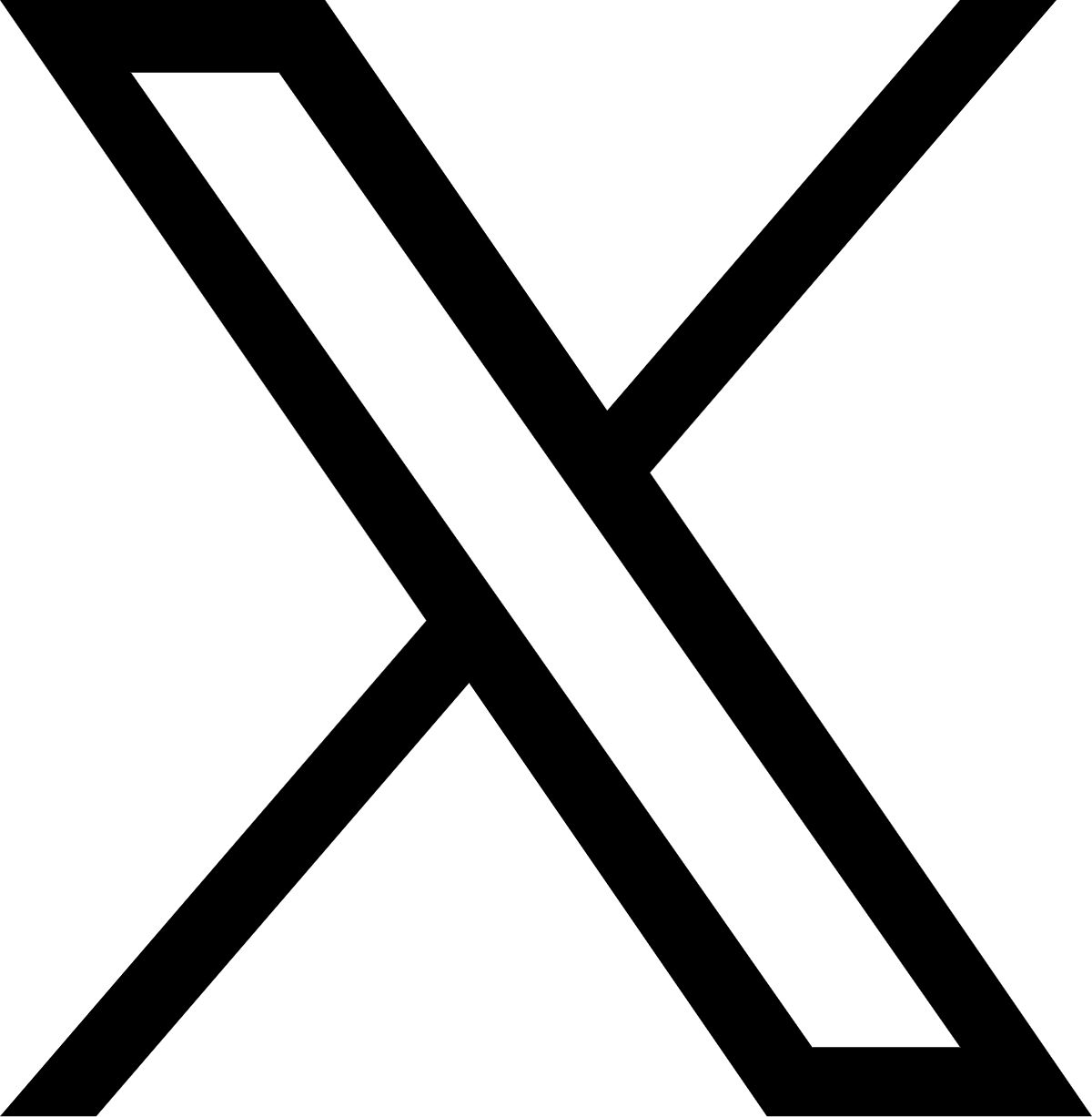


:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/BRHPMRCQJFCKLPLRECMXIDBSFM.jfif)








