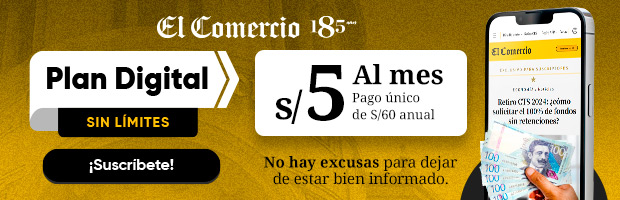Me asalta la poderosa sospecha de que soy una mala persona. Eso no me impide ser muy raramente una buena persona. Si he dormido bien, puedo ser una buena persona con mi esposa, o con mis hijas, o con mi madre. Pero, en general, en promedio, me parece que soy una mala persona. Si hicieran una encuesta entre toda la gente que ha padecido el infortunio de conocerme, estoy seguro de que la inmensa mayoría diría que soy una mala persona y no desea volver a verme.
Debo reconocer que me he ganado a pulso esa fama, la mala fama de ser una mala persona. He publicado novelas en las que me he permitido la impudicia y la felonía de contar, bajo el velo casi transparente de la ficción, los secretos que me habían sido confiados por mis parientes, amantes, amigos y allegados. En el afiebrado trance de escribir, en el empeño de hipnotizar al lector, he asaltado como un corsario todas las intimidades, he traicionado a quienes cayeron en la trampa de amarme y he revelado los secretos más sórdidos, unas confidencias que, por respeto a los aludidos, no debían ser aireadas.
Una buena persona tiene amigos y se reúne con ellos los fines de semana. Yo no tengo amigos y no deseo tenerlos. Una buena persona se lleva bien con sus amantes del pasado, con sus exesposas y sus exnovias. Yo me llevo fatal con todas mis antiguas parejas y me arrepiento de haberlas conocido y siento que perdí el tiempo malamente estando con ellas. Una buena persona llama por teléfono todos los días a sus hijas mayores de edad que viven en ciudades lejanas. Yo no sé el teléfono de mis hijas mayores y ellas prefieren que no lo sepa y no las llame y que solo nos veamos una o dos veces al año, sin demasiado entusiasmo por su parte. Una buena persona extraña siempre a su madre y la visita con frecuencia. Yo extraño a mi madre, pero no me apasiona viajar a la ciudad donde ella vive y no me atrevo a invitarla a viajar conmigo porque ella se levanta a las seis de la mañana y va a misa y yo me levanto a la una de la tarde y no voy a misa. Una buena persona prefiere no estar a solas. Yo soy mi mejor versión, o soy más plenamente feliz, cuando estoy a solas, sin que nadie me moleste. Una buena persona tiene miedo a morir. Yo veo la muerte como un reposo que interrumpe oportunamente un sinsentido.
Es verdad que podría hacer un esfuerzo para ser una buena persona. Sin embargo, creo que ese esfuerzo me costaría la vida. Soy genéticamente tan mala persona que, si empezara a portarme como una buena persona, traicionando mi identidad, el esfuerzo sería tan colosal que me provocaría una crisis de estrés y un ataque al corazón. Podría poner el despertador para saltar de la cama a las siete de la mañana, podría llevar a mi hija al colegio, podría sudar una hora en el gimnasio, podría asistir a misa como quisiera mi madre, podría tomar un desayuno recio en calorías como me aconsejaba mi padre, podría conspirar políticamente, hablando a los gritos por teléfono, tratando de llegar al poder para entonces parecer lo que en verdad no soy y nunca seré: una buena persona, un hombre de éxito, respetado por sus pares. Mi madre celebraría todo ello y pensaría que por fin he enderezado mi vida y he hallado el camino recto de la virtud. Pero yo sería tan desdichado que moriría de un infarto a media mañana, después de oír misa, hablando por teléfono con algún jefe político marrullero. No me engaño: si pretendiera ser una buena persona, un hombre honorable, un individuo decente y responsable, un señor de fiar, sería tan desgraciado que moriría bien pronto. En mi caso, lo natural es ser una mala persona, lo saludable es portarme mal. Cuando me permito ser una mala persona, un sujeto egoísta, perezoso, desleal, un individuo en el que no se puede confiar, un mentiroso profesional que no sabe cuándo dice la verdad y cuándo miente, entonces descubro que estoy bien, muy a gusto, relajado y contento, y que soy yo mismo plenamente, en mi mejor y más auténtica versión.
Debido a que soy egoísta, no tengo amigos, pues todos se han alejado de mí. Debido a que soy perezoso, me levanto a la una de la tarde y a veces no sé dónde estoy. Debido a que soy un felón, cuento en mis libros todos los secretos que debían preservarse escondidos en el armario o debajo de la alfombra. Debido a que soy un mitómano, ya no sé qué ocurrió y qué me inventé. Debido a que soy una mala persona, prefiero no imponerle a nadie mi compañía, a sabiendas de que mi presencia es tóxica y contamina a quienes la sufren sin reparar en sus perniciosas consecuencias. Entonces, a solas con mis vicios, mis defectos, mis debilidades y mis pecadillos, me perdono todo aquello y me río de mí mismo y celebro ser un simpático cabrón y me encuentro muy a gusto siendo la mala, horrible persona que consistentemente soy.
A veces pienso que he tenido éxito precisamente porque me he permitido la insolente libertad o la descarada transgresión de ser en público la misma persona que soy en privado, es decir una mala persona sin remordimientos ni complejos, y sin deseos de pedir disculpas. Si fuera una buena persona, pendiente de mi honor y mi reputación, me temo que no sería un escritor. Mis condenados genes de mala persona, que a no dudarlo vienen de mi padre, porque mi madre es una santa, me han permitido entonces coronar el más ambicioso de mis sueños, el desvarío de ser un escritor. Asimismo, mis mañas y argucias de mala persona me han ayudado grandemente a tener un moderado éxito en la televisión, donde he ganado cierta fama, la mala fama de decir lo que me sale del forro, insultar con palabras elegantes, esparcir ponzoña con mi lengua viperina y hacer entrevistas minadas de preguntas insidiosas y emboscadas sádicas, procurando infligir el máximo dolor a mi desprevenido interlocutor. He sido intelectualmente honesto, entonces, si a estas alturas se me permite decir algo a mi favor, porque no he tratado de parecer una buena persona cuando escribo ni cuando salgo en televisión. He dado codazos, empellones y patadas a los que se cruzaron con mala saña en mi camino, he escupido bilis a mis enemigos, he pisoteado honras, he meado sobre las vacas sagradas, he trepado sin escrúpulos por la sinuosa escalera del éxito, dejando contusos, heridos y lesionados en el camino.
Desde luego, el precio de ser una mala persona es que al final te quedas solo con tu alma, pues ya nadie quiere verte, nadie te invita a su fiesta, nadie te echa de menos. Sin embargo, a mí me gusta quedarme solo con mi alma y sentir que ya ni mi alma me acompaña. Solo y desalmado, solo y rumiando maldades, solo y tratando de escribir ficciones para armar el rompecabezas de mi vida sin sentido, me resigno a pensar que nací siendo una mala persona y moriré siendo una mala persona, solo que con más experiencia para hacer delicadas maldades. Sin embargo, qué ironía, he tenido una vida plena, espléndida y feliz, acaso porque supe aceptar mis genes fallidos y mi destino contrariado.

:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/e7c16124-ef1b-429a-a925-99eab889bf0c.png)