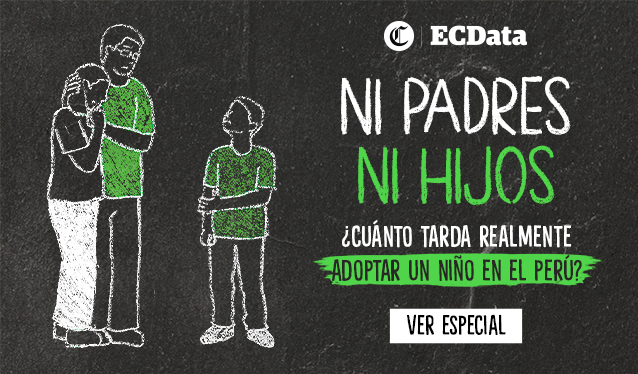Entre los peruanos, la pandemia dejó una serie de cifras dolorosas. No hace falta revisitarlas. Todos recordamos aquellas semanas en las que fuimos, al mismo tiempo, el país con más fallecidos por el coronavirus por cada 100.000 habitantes y el que registraba la caída más fuerte en su economía. También, que fuimos uno de los últimos países en la región en restituir la presencialidad en las clases escolares y de los últimos también en recibir las vacunas.
En medio de toda esta vorágine, sin embargo, una cifra pasó un poco desapercibida. El COVID-19 dejó también en nuestro país alrededor de 98 mil huérfanos; esto es, menores de edad que perdieron a sus padres, madres o cuidadores por culpa del virus. Según “The Lancet”, en este aspecto fuimos también de los países más golpeados no solo en la región, sino también en el mundo. Y, pese a todo, este es un tema del que poco se habla, a pesar de que ese hoyo en el que cayeron casi 100 mil niños en la pandemia –la orfandad– suele ser en nuestro país uno del que cuesta demasiado salir.
Esta semana, la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario (ECData) informó sobre el drama que huérfanos y padres deseosos de adoptar deben atravesar en el Perú, uno marcado por una burocracia que se impone plazos que nunca cumple. Pero vayamos a las cifras. En los últimos diez años (2014-2024), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha identificado a 194.959 menores de edad en estado de vulnerabilidad o en situación de calle (es decir, chicos abandonados, que perdieron a sus padres, que huyeron de casa por situaciones de violencia, entre otros). La cifra es sin duda aberrante. Pero aún más aberrante es que, de este universo, solo el 13% –28.466– ha sido recibido en uno de los centros de acogida residencial (CAR) que administra el Estado en el mismo período. “A veces, ya no hay capacidad para tener más niños en los centros de acogida”, explicó a este Diario Carmen Oroz, directora de la Unidad de Servicios de Niños, Niñas y Adolescentes del Inabif.
Pero estos centros de acogida no son el final del camino. Son, de hecho, apenas el inicio de otro viaje que puede ser igual de desgastante para los niños: el de aguardar a que sus casos sean resueltos por el Poder Judicial (PJ) para así recién poder ser adoptables. Una amarga espera en la que, pese a que la propia ley asegura que debe tomar un aproximado de 60 días, suele tardar en promedio entre uno y tres años, aunque no pocas veces el trámite se extiende hasta los seis años y, en los casos más vergonzosos, puede tardarse una década. De hecho, ha habido casos de niños que se han vuelto mayores de edad esperando a que una sala judicial acredite que se hallan en situación de desprotección.
Es cierto que este no es un problema atribuible solo a este gobierno (habla, más bien, de cuán poco nos importan los huérfanos como sociedad). Pero también es verdad que son quienes se encuentran hoy en el poder los que podrían hacer las correcciones necesarias para que ningún menor de edad pase años esperando poder ser adoptado. Y, sin embargo, desde que este Diario reveló la información contenida en este editorial, la respuesta del MIMP ha consistido, por un lado, en minimizar las cifras y, por el otro, en asegurar que “a la fecha, ningún niño o niña entre 0 y 6 años de edad está a la espera de una familia adoptiva”, una información que es cuando menos imprecisa, pues sí hay chicos de ese rango etario que aún no cuentan con los requisitos, digamos, formales para poder ser adoptados. Eso, sin embargo, no quita que estén esperando una familia que los acoja.
En cualquier parte del mundo, quedarse sin hogar es una desgracia para un menor de edad. No le sumemos a esta otra haciéndolos esperar por una adopción que muchas veces nunca llega.

:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/6e84b434-c0be-46b9-aa82-22561eef6ab0.png)