
Es una tarde de otoño de finales de los ochentas y una cola de jóvenes dobla la esquina del cine Tacna para ver la tercera parte de El Karate Kid. Los vendedores de barquillos y de canchita en bolsas de papel encienden sus mortecinos lamparines de querosene porque el sol se va a poner y la cuadra se suele poner fea. Una familia llega al lugar en un Toyota celeste del 68. El padre, la madre y los cuatro niños contemplan la fila y se desaniman. Por tercera vez en ese mes se irán a casa al poco rato, luego de ver el inapelable cartel de “entradas agotadas” escrito a mano a un lado de la taquilla. Lo mejor del día será el camino de regreso. Nunca se sintieron más juntos, más familia, que cuando se repartían en ese Toyota que apenas los contenía.
MIRA: Cobra Kai: ¿Daniel Larusso ganó con una patada ilegal su primer campeonato en Karate Kid?
Ver una maratón de Cobra Kai te puede poner nostálgico, como se puede intuir en el párrafo de arriba. No hay otra forma con una serie que remueve terreno emocional con bulldozer hasta situarse en ese espacio subjetivo en el que los recuerdos se funden con las emociones para convertirse en memorias a largo plazo. Es verdad que no es necesario haber visto las películas de Karate Kid justo en su año de estreno, ni siquiera en la televisión, para poder entender su historia. Para eso están los flashbacks que te ponen en autos cada vez que la trama lo pide. Cobra Kai apela claramente a dos públicos: como la Karate Kid original, está dirigida a un segmento etario de la población que va al colegio o la universidad, se enamora o cree enamorarse, y se pelea en lugar de negociar. Es una historia de chiquillos que pelean.
MIRA: “Cobra Kai” llega a Netflix: ¿Johnny Lawrence era el héroe de Karate Kid? Esto dice la teoría | FOTOS
Para el otro público de Cobra Kai, los más mayorcitos, es una historia de tíos que pelean. Son los que quedan hechos una mazamorra emocional con el calculado juego de referencias a los años ochentas que dispara la serie a cada rato, casi con crueldad: el glam metal de Ratt, Poison y Whitesnake; la partitura de Bill Conti, el mismo de la original Karate Kid, las rebuscadas citas a la tetratología original -un festín para los fans de los eastern eggs- y en general todos los guiños que se hacen, muchas veces en clave de burla, a una época que, se quiera o no, se recuerda mas simple que la actual, acaso más libre y menos codificada o sometida al tonto escrutinio de la masa de estos tiempos.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/WXJE34P2W5DHPET4FFQDZR4IG4.jpg)
Quien encarna ese sentimiento es el personaje de Johnny Lawrence (un magnífico William Zabka), el amargo cincuentón ex campeón de karate que no sabe qué es Facebook y no entiende Tinder; el mismo que sale a la calle, orgulloso como adolescente, con su polo de Zebra, es decir, la banda que escuchaba en el colegio. Para morirse de ternura. A Johnny lo conocimos en los 80s como “el malo de Karate Kid” y su función en la trama de Cobra Kai es redentora: conecta con el recuerdo de cómo solíamos ser, cómo eran nuestro amigos antes de que se decretara nuestra obsolescencia. Solo que nosotros cambiamos, Johnny no. Y verlo luchar como cavernícola contra un mundo que no entiende es lo más humano que verás en televisión este año.
NI BUENOS NI MALOS, COMO EN LA VIDA
Si alguien le hubiera preguntado a esos chicos que hacían cola en el cine Tacna si pensaban que treinta años después una serie de televisión iba a hacer que los Cobra Kai se volvieran cool -”mostros” o “bacanes” son las palabras que hubieran usado entonces-, lo habrían tomado por loco. Karate Kid o la lucha del joven Daniel Larusso (Ralph Macchio) por derrotar a sus matones y quedarse con la chica, era una fábula de valores morales absolutos. Estaban los buenos y estaban los malos. No había trasvases, Recién en el torneo final nos dan a entender que el sensei de Cobra Kai es victimario de sus alumnos: la mirada de miedo de ellos cuando les pide ejecutar maniobras ilegales vislumbran lo que Cobra Kai desarrolla con mucho mayor tiempo, vuelo e ingenio: nada es lo que parece y lo absoluto no es más que una apurada interpretación de lo relativo. ¿Quién es el villano? ¿Johnny? ¿Daniel? ¿Miguel? ¿Bobby? ¿Por qué tenemos que buscar villanos, para empezar?
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/APXZ2M2725FL7CUNKWT42EOKKU.jpg)
Karate Kid fue dirigida en 1984 por John G. Avildsen, el mismo de Rocky (1976), con un guión escrito por Robert Mark Kamen basado en su propia biografía. En los años sesenta, Kamen fue hostigado por un grupo de bullies que lo golpeaban hasta que decidió aprender karate para poder enfrentarlos. Uno de sus sensei fue discípulo del famoso Chojun Miyagui, el fundador del estilo de karate Goju-RYU, propio de Okinawa, en Japón. Chojun Miyagui fue la inspiración para el personaje del Sr. Miyagui, interpretado por el fallecido Pat Morita, en una actuación que le valió una nominación al Oscar en 1985 por su forma de hilvanar comedia con drama, como cuando se emborracha al recordar el fallecimiento de su esposa e hijo. Una larga escena que los productores quisieron eliminar pero que Avildsen defendió a morir al entender que el cine de fórmula no tiene por qué estar reñido con el desarrollo de personajes.
LA FIEBRE POR EL KARATE Y SECUELAS QUE NO ESTUVIERON A LA ALTURA
A nadie, ni al estudio, se le ocurrió que la historia podía ser un hit pero lo fue y desató un boom de las artes marciales en el planeta. La respuesta por defecto de Hollywood fue ordenar más películas que llegaron al poco tiempo pero sin el carisma de la primera. Cada secuela de Karate Kid caía varios peldaños con respecto a su predecesora. La parte 2 llevó a “Daniel San” y a Miyagui a Okinawa [en verdad se fueron a Hawaii no más], y tuvo muchas escenas bonitas de desarrollo de personaje (el funeral del papá de Miyagui, la larga conversación en la playa entre pupilo y mentor, la ceremonia del té). Pero hasta ahora nadie se explica cómo una técnica de combate de golpes tan avisados como la del tambor podría servir para derrotar a alguien, más si llevaba la ventaja. Un salto de fe de los guionistas y justo en la escena de clímax que no convenció.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/3O62XVPX4JDGVCTDZQYMGLBXW4.jpg)
Las cosas terminarían por desbarrancarse en la parte 3 y en buena hora que no la vimos en el cine con la familia aquella vez. La trama era incoherente hasta el insulto, y hasta un niño en el cine podría darse cuenta los fallos en el guión, los problemas de verosimilitud y las sobre actuaciones para llorar, como la de Terry Silver (Thomas Ian Griffith), el sensei de Cobra Kai que lleva a Daniel hacia el lado oscuro del karate. Una buena idea terriblemente ejecutada. De la 4, ya sin Ralph Macchio, mejor no hablar. Era bueno hacer que la posta la tome un personaje femenino y, por lo mismo, lo que se hizo no estuvo a la altura. Hay películas malas que divierten. Y hay películas malas que dan cólera. Karate Kid 4: la nueva aventura no divierte.
Dejando de lado el fallido remake del 2010 con el hijo de Will Smith nada hacía presagiar el éxito de Cobra Kai. ¿Por qué debería funcionar ahora una vuelta a su universo si las secuelas fueron de mal en peor? De un lado está el efectivo culto a la nostalgia que han impuesto series como Stranger Things, Glow y similares, que se abocan a la reconstrucción fidedigna de los ochentas más multicolor. Aunque Cobra Kai está ambientada en el presente, todo gira en torno al pasado, como un bache que los antagonistas no han podido superar y al que vuelven siempre. Hay que anotar además que la nostalgia vende y que hay un segmento de la audiencia que muere por recordarse joven en la ficción.
Parte de la responsabilidad en el éxito la tiene también la comedia How I Met Your Mother que hace varios años dieron la pista que una reunión del cast original podría funcionar. No solo juntaron a Macchio y a Zabka en un memorable capítulo sino que desarrollaron la curiosa idea que Johnny sería el verdadero Karate Kid, es decir, el héroe de la película de 1984, una premisa que Cobra Kai rescata en parte al concederle al personaje de Zabka la chance de redimirse a los ojos del público. Ni bueno, ni malo. Solo un ser humano que peleó por lo que consideraba justo y que durante tres décadas pagó el precio de la tribuna moral del público, esa que busca señalar villanos para sentirse mejor consigo mismos. //

VIDEO RECOMENDADO



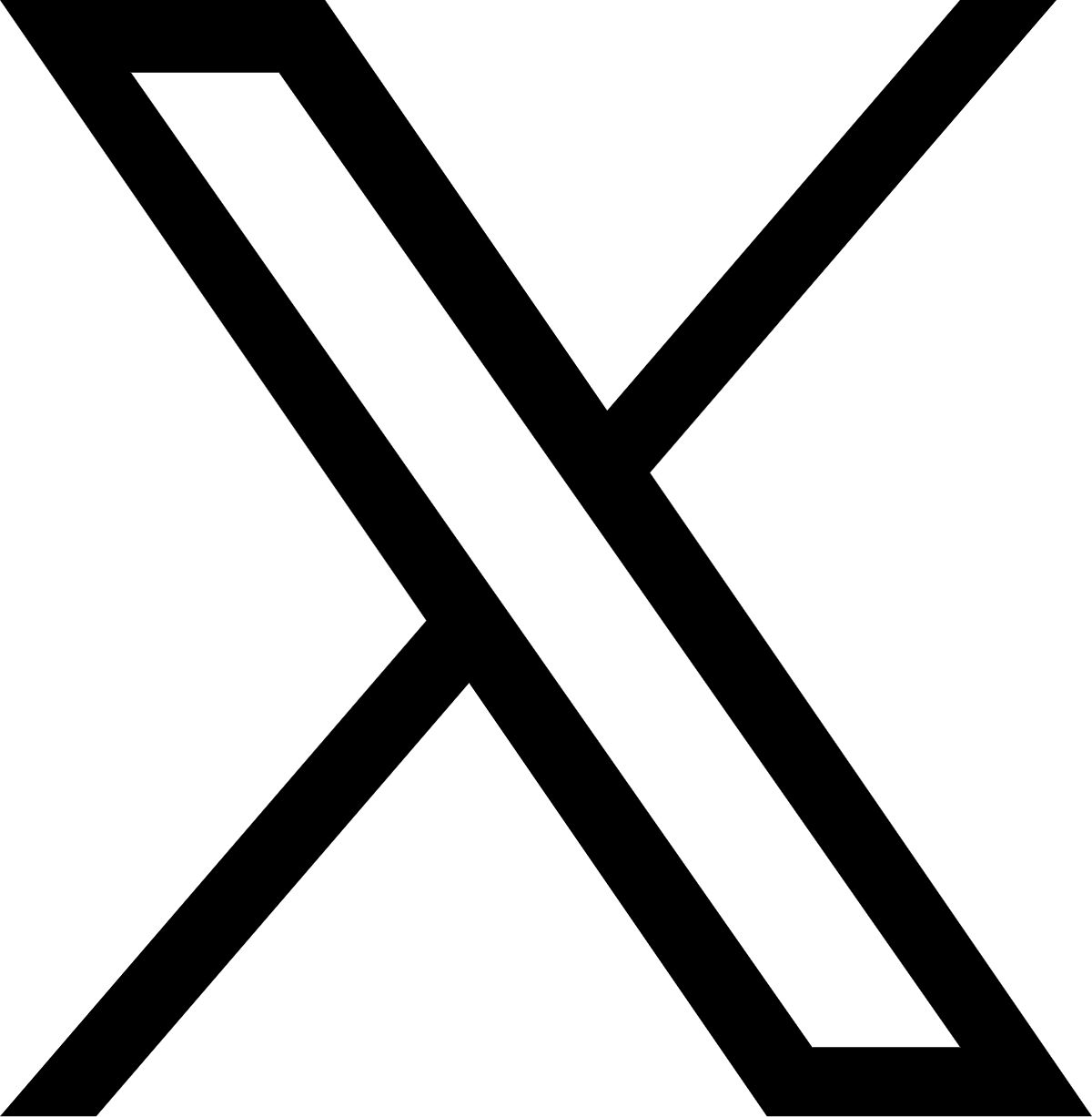


:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/5SX5RVNHYBB4NHWJBM5TNRRWVY.jpg)





